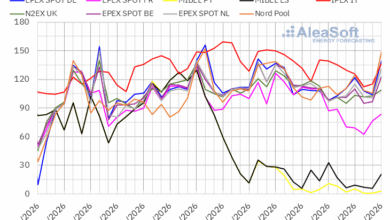El ‘retrofit’, una solución económica para descarbonizar el transporte pesado en las ciudades

/COMUNICAE/
Gracias al servicio de remotorización de motores diésel por propulsores de autogás o biopropano, el fabricante de motores BeGas fomenta la sostenibilidad en el sector del vehículo pesado
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), transferir este mismo año 947,5 millones de euros del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ (PRTR) a las Comunidades Autónomas (CC.AA), Ceuta y Melilla. Se trata de una parte de los 1.520 millones de los Fondos Europeos destinados a promover la movilidad sostenible en España. El objetivo de estas líneas de subvenciones es impulsar la implantación de Zona de Bajas Emisiones en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y digitalizar el transporte. Todo ello, teniendo en mente que estos tres ámbitos se encuentran en la lista de tareas de las corporaciones locales y las CC.AA en la actualidad.
Por ello, poner el foco en alternativas que aceleren la transformación sostenible del transporte pesado (autobuses, camiones…) en las ciudades es esencial y, sobre todo, de cara a la línea de ayudas destinada a la renovación de flotas de vehículos industriales, de próxima aprobación, dotada con 400 millones de euros. Una forma de hacerlo es a través del ‘retrofit’, que consiste en realizar modificaciones en los vehículos, ya matriculados, para que estos sean más sostenibles a un coste menor. Un servicio que ofrecen compañías como BeGas, fabricante de motores ecológicos, a través de un servicio único en el mercado europeo: la sustitución de los motores diésel más contaminantes por los motores BeGas AVG alimentados al 100% por autogás o biopropano.
Con este intercambio, BeGas promueve el aprovechamiento de las flotas destinadas al transporte urbano de pasajeros y mercancías con la instalación de un motor al que se le otorga el distintivo ambiental Eco-DGT. Una operación que supone un coste inferior a la renovación completa del vehículo. Y es que, por el precio de compra de un camión urbano nuevo, este puede ser remotorizado hasta cinco veces. Así, se evita la generación de más de 80.000 kg de residuos en una pequeña flota de cinco autobuses.
La economía circular, clave para construir un nuevo modelo de transporte urbano
Siguiendo el propósito de la compañía de acelerar la descarbonización del transporte y aportar nuevas soluciones al sector del vehículo pesado, BeGas, va un paso más allá. Y lo hace introduciendo los principios de la economía circular en su modelo de negocio. Sus motores pueden ser propulsados con biopropano, un combustible renovable, químicamente idéntico al autogás, que reduce hasta un 80% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Su procedencia completamente orgánica, compuesta por residuos y aceites vegetales, hace que el círculo se cierre de la manera más ecológica posible.
Por otro lado, el autogás consigue reducir hasta un 90% las emisiones contaminantes, como los NOx o las partículas en suspensión. Además de reducir a la mitad la emisión de ruidos en relación con los vehículos pesados urbanos convencionales.
Así pues, el servicio de ‘retrofit’ que plantea BeGas es una buena opción para que las administraciones públicas, tanto Comunidades Autónomas como entidades locales, avancen hacia las emisiones neutras teniendo en cuenta la economía circular. La razón reside en que potencian el uso de energías alternativas menos contaminantes que, al mismo tiempo, permiten eficiencia energética y económica en el gasto público. Gracias a proyectos innovadores como este, empresas prestadoras de servicios de transporte con menores presupuestos también podrán renovar sus flotas sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Fuente Comunicae
Source: Comunicae