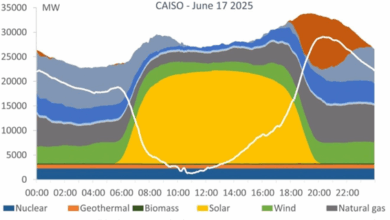F*CK BRUNCH: el brunch de barrio que aterriza en la capital

Un brunch con sabor a Madrid: tapas, vermut y música española, sin postureo
Citynizer Plaza Lavapiés lanza una experiencia de brunch que rompe con lo establecido y apuesta por lo auténtico: F*CK BRUNCH, una nueva forma de entender el fin de semana a través de sabores castizos, vermut del bueno y una banda sonora 100 % española.
En un momento en que la oferta de brunch de la capital parece haberse convertido en un ritual repetitivo, F*CK BRUNCH ofrece una alternativa con carácter: sin postureo, sin clichés, pero con mucho sabor. Aquí no hay huevos benedict ni tostadas de aguacate. En su lugar, se celebran los clásicos de toda la vida: croquetas, bocata de calamares o ensaladilla rusa reinterpretada con un guiño actual. Todo ello servido en un entorno sencillo, relajado y con personalidad propia.
Gastronomía castiza con personalidad
La propuesta gastronómica está pensada para compartir, disfrutar y conectar. El menú incluye una selección de entrantes tradicionales como gildas de piparra y anchoa, croquetas caseras o ensaladilla «a la madrileña», y principales como albóndigas de ternera al jerez, serranito de lomo ibérico, hamburguesa de rabo de toro con queso manchego o el imprescindible bocata de calamares con alioli de ajo negro y lima.
Todo ello maridado con vermut de grifo, cerveza Mahou, vinos nacionales o refrescos (dos consumiciones incluidas). Y para cerrar, una nota dulce con acento local: torrija con dulce de leche o churros con chocolate. Un brunch con final feliz y madrileño.
Música española como banda sonora
F*CK BRUNCH no solo se come, también se escucha. La experiencia se acompaña de una playlist 100 % española que recorre lo mejor del pop e indie nacional. Artistas como Zahara, Amaia, Viva Suecia, Arde Bogotá, Guitarricadelafuente o La La Love You ponen ritmo a un ambiente en el que la música es parte de la experiencia y de la identidad del brunch.
Lavapiés: el escenario perfecto
La cita es en Citynizer Plaza Lavapiés, un espacio cultural y gastronómico en el corazón de uno de los barrios más dinámicos de Madrid, dentro de la cadena de hostels premium de The Central House. La cadena cuenta con una agenda alternativa y un ambiente acogedor, el lugar perfecto para esta propuesta de fin de semana que fusiona tradición y modernidad.
Lavapiés es diversidad, mezcla, historia y modernidad. F*CK BRUNCH es un homenaje al tapeo, al vermut, a la sobremesa sin prisas y al Madrid que sabe a calle, a barrio y a verdad. Una invitación a disfrutar del brunch desde otro lugar más castizo y cercano. Un plan de fin de semana para los que quieren saborear el Madrid de siempre con la actitud del Madrid de ahora.
F*CK BRUNCH
Citynizer Plaza Lavapiés C/ Juanelo, 17 – Madrid
Sábados y domingos desde el 13 de septiembre
De 13:00 a 16:00h
Menú completo por 24,90 € por persona
Reservar en el 915 39 56 30
Instagram: @citynizerplaza_lavapies
Source: Comunicae