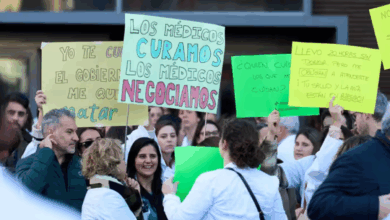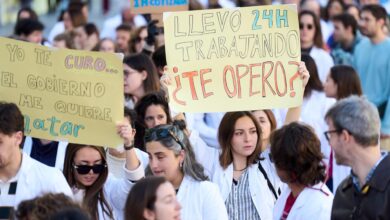Los banqueros ya no son los más ricos
A las puertas de un nuevo siglo han aparecido nuevas estrellas en la limitada y exclusiva lista que publica cada año la revista norteamericana Forbes, encargada de evaluar el patrimonio de los agraciados por la diosa fortuna. Los nuevos ricos del siglo XXI son, en su mayoría, jóvenes que no llegan a los 50 años, tienen estudios universitarios y, como el sueño americano, se han hecho a sí mismos. Las nuevas tecnologías y el mundo de la comunicación han sido su beneficiosa apuesta. Familias de toda la vida como los Rothschild, Rokefeller, Thyssen o Botín, aunque continúan conservando una nada despreciable fortuna, no pueden ni soñar en compararse con los norteamericanos Gates, Ellison, Buffett, Allen o Moore que juntan entre todos más de 210.000 millones de dólares, es decir unos 40 billones de pesetas, el doble de los Presupuestos del Estado español y que hace apenas dos décadas trataban de encontrar la fórmula filosofal en un garaje cuando los magnates tradicionales llevaban varias generaciones agrandando sus fortunas.
Los españoles pierden posiciones
Sólo cinco españoles aparecen este año entre los más acaudalados del mundo, entre ellos el cántabro Emilio Botín que ha perdido posiciones en un ranking que hace tan sólo cuatro años le consideraba el tercer hombre más rico de Europa. No obstante, su fortuna está calculada en la nada despreciable cantidad de 270.000 millones de pesetas (1.400 millones de dólares).
El copresidente del Banco Santander Central Hispano Americano, que sólo era superado en Europa por los Mulliezan, propietarios de los hipermercados franceses Alcampo, y los Albretcht, del grupo Aldi, ha sido rebasado con creces por magnates de última hora como el polémico y polifacético ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi al que se calcula una fortuna de 12.800 millones de dólares y que es propietario de un holding televisivo, además del club futbolístico Milan. También ha evolucionado más deprisa la fortuna del patriarca de la FIAT, Giovanni Agnelli, valorada en 5.000 millones de dólares, o la de Luciano Benetton propietario del grupo de moda Benetton, con 4.800 millones de dólares, que es conocido por sus agresivas campañas publicitarias.
Otros españoles que acompañan a Botín en este exclusivo club de los más ricos son los hermanos March, propietarios de Corporación Financiera Alba, con 1.600 millones de dólares.
En la lista de magnates también figura el mallorquín Gabriel Escarrer, con una fortuna calculada en torno a los 1.300 millones de dólares. Escarrer ha convertido su cadena hotelera Sol Meliá en una de las más importantes del mundo con 260 establecimientos abiertos en 27 países a los que se ha sumado recientemente uno de los más prestigiosos hoteles de Londres.
Rafael del Pino, fundador del Grupo Ferrovial, con 1.300 millones de dólares en el bolsillo, según Forbes, ha dejado ya la presidencia de esta compañía en manos de su hijo de igual nombre. Del Pino, con 79 años, es uno de los recientes incorporados a la lista, aunque su empresa es producto de un largo esfuerzo personal.
La relación de los ricos españoles que hace la revista norteamericana la cierra la glamourosa y rubia empresaria Alicia Koplowitz con 1.000 millones de dólares, una de las pocas mujeres que aparece en este reducido ranking.
Posiblemente, el rentable negocio en que se ha convertido el mundo de las telecomunicaciones, especialmente en el terreno de la telefonía e Internet, depare más de una sorpresa en la lista del próximo año incluyendo nuevos nombres en la constelación nacional. Personas como los Entrecanales o Abelló, que a través de sus inversiones en Airtel han conseguido plusvalías espectaculares. Pero también aflorarán los nombres de otros empresarios, como Amancio Ortega, propietario de Zara, cuya fortuna no resultaba fácil evaluar hasta ahora, y que previsiblemente entrará en la lista cuando su compañía desembarque en la Bolsa, ya que algunas estimaciones realizadas en medios económicos valoran Zara en cerca de 1,7 billones de pesetas, más que el Banco Popular.
Losada y Cossío salen de la lista
Dos cántabros que aparecían en anteriores rankings de Forbes como mexicanos, su tierra de acogida, han quedado fuera. Se trata del empresario oriundo de Soba Angel Losada, propietario de los hipermercados Gigante, la cadena más grande de aquel país, y de la familia Cossío que fuera una de los principales accionistas del Banesto. En esta exclusión tiene mucho que ver la depreciación que ha sufrido la moneda mexicana desde el famoso Efecto Tequila.
Se salvan de esta minusvaloración quienes se mueven en negocios de comunicación o Internet, como el joven delfín del fallecido Emilio Azcárraga, el magnate mexicano de los medios de comunicación. Algo semejante ocurre con el venezolano Gustavo Cisneros, con una fortuna valorada en 3.500 millones de dólares, que controla la cadena de televisión más importante del país, Univisión, además de otros negocios en medios de comunicación, distribución comercial y nuevas tecnologías.
Gates Midas
Pero el indiscutible rey Midas de esta dorada lista continua siendo, un año más, el norteamericano Bill Gates que a sus 44 años ha amasado una inalcanzable fortuna cifrada en 63.000 millones de dólares con su imperio Microsoft, aunque es seguido cada vez más de cerca por el también norteamericano Lawrence Joseph Ellison, con 58.000 millones de dólares en sus arcas gracias a las acciones que controla en la compañía informática Oracle.
A pesar de estas cifras de vértigo, el poderoso Gates tampoco es lo que era ya que los problemas judiciales de su compañía por culpa de ejercer un monopolio contrario a las leyes del mercado, han mermado su patrimonio en el último año en unos 4,5 billones de pesetas. Su fortuna había sido cifrada en 85.000 millones de dólares el año anterior por Forbes.
Los más ricos
Los primeros puestos entre todos los ricos del mundo están acaparados por ciudadanos estadounidenses, país en el que Forbes ha encontrado 308 supermillonarios, lo que demuestran que ni siquiera los jeques del petróleo y sus espectaculares subidas del crudo pueden seguir el ritmo de plusvalías que ofrece la nueva economía. Uno de los pocos que puede competir con los norteamericanos es el príncipe Alsand de Arabia Saudí que curiosamente no tiene negocios petroleros, sino que ha conseguido una fortuna de 28.000 millones de dólares gracias a su olfato como especulador en los mercados bursátiles occidentales.
Por continentes, Forbes ha incluido en su clasificación a 114 europeos, de los que cinco son españoles, trece franceses y dos portugueses, uno de ellos el rey de la Banca Antonio Champalimaud, principal accionista del Banco Santander Central Hispano que, a sus 81 años y con 1.600 millones de dólares, ha superado a su ahora socio Emilio Botín.
En la lista de europeos hay también algún multimillonario relacionado de alguna manera con España como el holandés Alfred Heineken (4.300 millones de dólares) que el año pasado compró la cervecera española Cruzcampo o el suizo Georg Thyssen-Bornemisza (Heini Jr.) al que Forbes le calcula una fortuna de 1.000 millones de dólares y del que la revista destaca el estar casado con la ex Miss España Carmen (Tita) Cervera.
Después de Estados Unidos, la mayor concentración de millonarios se encuentra en Japón donde viven 42 de los hombres más ricos del planeta, entre ellos Masayoshi Son que a sus 42 años ha conseguido 19.400 millones de dólares gracias a su portal de Internet Yahoo, uno de los más potentes y visitados del mundo. Le siguen Alemania con 39 multimillonarios, Canadá con 15, Reino Unido con 14, Suiza con igual cifra, México, Francia y Hong Kong con 13, e India con 9.